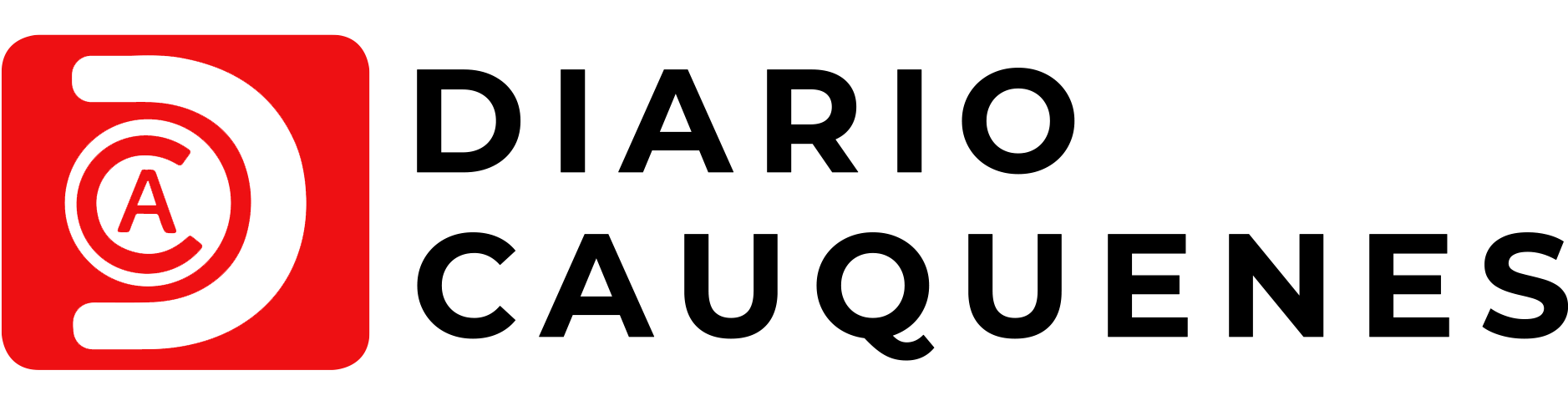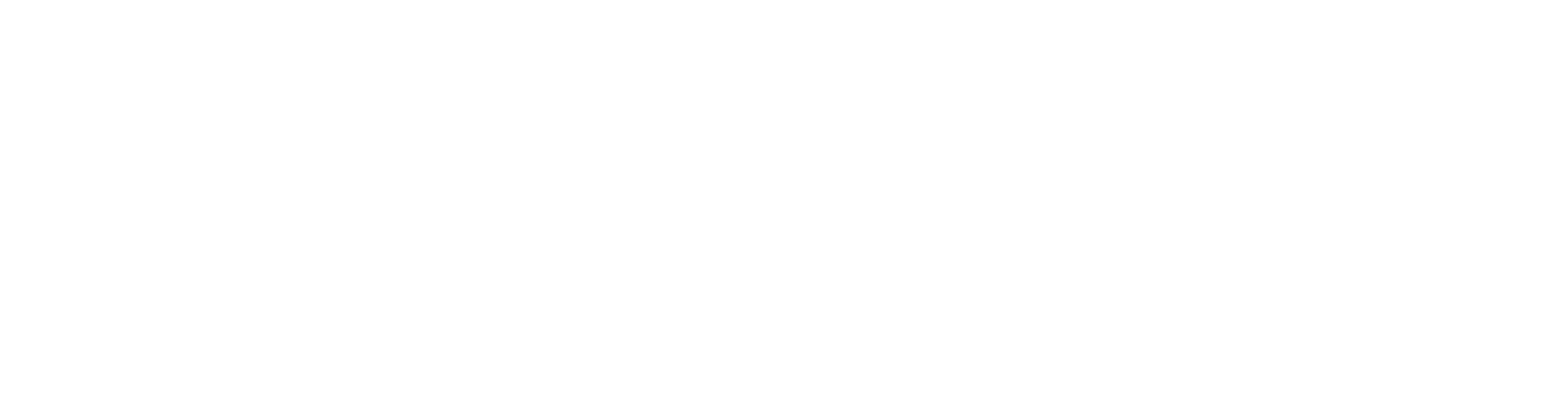En las más diversas instancias sociales, en ocasiones, sobrevienen lapsos en los que se relajan las reglas. En esos espacios, más o menos duraderos, pareciera que lo que está prohibido se permite, lo inapropiado se tolera y lo proscrito se indulta. Es un tiempo de anomia, una ausencia de reglas momentánea o circunstancial, pero que puede devenir, quizás, en permanente.
Cuando en una sociedad observamos uno de estos lapsos, más bien breve, hablamos de disturbios, de asonada o de revuelta. De estallido. Que, al cabo de los días, semanas a lo mucho, pasa y da lugar a un tiempo de restauración, observancia y regularidad. Catarsis probablemente le llamarán los psicólogos. Descompresión social le dirán los sociólogos. En esos lapsos, pareciera que todo el orden social es subvertido, que las reglas no valen y que hasta queda prohibido prohibir. En Latinoamérica hemos tenido varios. Los “Rosariazos” de 1969, 1989, 2001 y 2012 en Argentina. El “Caracazo” de 1989 en Venezuela, los estallidos sociales de Río de Janeiro y Sao Paulo en 2013, son ejemplos cercanos y próximos. Las “Primavera” de Hungría en 1956, de Praga en 1968 y árabe de 2010 y 2012 son otros casos semejantes. Pero, pese a lo intensos que pudieron ser, pese a la extensión geográfica y el apoyo popular, finalmente pasaron y todo volvió a ser más o menos como había sido. Fueron los “dos minutos de odio” que señala Orwell en su magistral “1984”. No fueron más que trágicos “minutos de confianza”.
Nosotros, en nuestra sufrida Historia, hemos tenido también algunas de estas convulsiones. La “huelga de la carne”, en octubre 1905, cuando la indignación popular surgió por el alza de aranceles a la importación de carne argentina, que encarecía notablemente ese alimento. O la “revolución de la chaucha”, en agosto de 1949, motivada por un alza del pasaje en locomoción colectiva de $0,2 (moneda de 20 centavos popularmente conocida como “chaucha”). En ambos casos los incidentes se concentraron en Santiago y se extendieron por un par de días, siendo sofocados por la acción del Ejército en el primer caso, a los que se sumó Carabineros en el segundo. Hubo muertos, heridos y destrucción de la propiedad pública y privada. Y luego, todo continuó más o menos igual.
¿Podemos considerar lo ocurrido en octubre de 2019 como una manifestación de lo descrito? ¿Fue aquel estallido social un “minuto de confianza” episódico, circunstancial y transitorio? Pareciera que no. La extensión y profundidad de lo ocurrido a partir de aquellos días ha sido bastante más que un catártico “minuto de confianza”. Por cierto, las resquebrajaduras del orden social son numerosas y profundas. Observamos por estos días cómo se vulnera las reglas constitucionales, justificando dicha transgresión en la pandemia. Asistimos a la notable merma del respeto a la fuerza pública. Vemos con desazón el alza del delito y la osadía con que se comete. La vigencia plena del estado de derecho en la Araucanía ha pasado a ser sólo una utopía. Tanto como lo es el acatamiento a las restricciones por la emergencia sanitaria, con calles atestadas pese a la cuarentena, fiestas y reuniones nocturnas, pese al toque de queda otras contravenciones más.
Cuando las sociedades viven estos lapsos de anomia y de inobservancia de las normas que superan con largueza lo transitorio y amenazan con hacerse permanentes, urge volver a la reflexión ponderada y las acciones de prudencia. Y nada de esto se advierte hoy. Más bien es al revés. Se observa por doquier la descalificación, la desmesura y el afán de agudizar las tensiones sociales hasta quién sabe dónde. Un minuto de confianza que se extiende demasiado sólo puede generar incertidumbre, desamparo y frustración.
Fue Trotsky quien habló de la revolución permanente. Pero ya sabemos qué ocurrió con ella. Y con él.